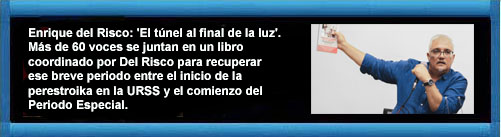Enrique del Risco: 'El túnel al final de la luz'. Más de 60 voces se juntan en un libro coordinado por Del Risco para recuperar el periodo entre el inicio de la perestroika en la URSS y el comienzo del Periodo Especial. Por César Pérez. DDC.

Enrique del Risco en la presentación de 'Nuestra hambre en La Habana' en Miami.
Guena Rod
Guena Rod
Más de 60 voces se juntan en un libro coordinado por Del Risco para recuperar ese breve periodo de efervescencia sociocultural en Cuba, entre el inicio de la perestroika en la URSS y el comienzo del Periodo Especial.
Tuve la inmensa suerte de conocer a Enrique del Risco (La Habana, 1967) en el primer día de mi primera visita a Nueva York, hace poco más de 20 años. Nos encontramos en un pasillo de New York University (NYU) mientras él iba apurado de una clase a otra, y allí mismo me invitó a su casa al día siguiente. Todavía no sabía que es el mejor anfitrión, el mejor cocinero, el mejor guía de la Gran Manzana, uno de nuestros mejores escritores vivos o muertos, uno de nuestros mejores comentaristas políticos, activista incansable, historiador riguroso, melómano entusiasta que crea grupos de WhatsApp con sus amigos para compartir joyas y rarezas sonoras, centro de una comunidad de cubanos y artistas del otro lado del Hudson (en West New York, no muy lejos de donde vivió Celia Cruz y donde vive Paquito D'Rivera) que por su insistencia está a punto de inaugurar su propio centro cultural.
La lista podría seguir, porque siempre he sospechado que los días de Enrique tienen mucho más de 24 horas, pero lo importante es el hilo conductor de todas esas facetas suyas: la generosidad, cualidad más bien rara en los intelectuales. Enrique del Risco dedica casi tanto tiempo a promover a los demás como a su propia obra, en presentaciones, reseñas, ediciones, artículos o simples comentarios de Facebook. Y últimamente le ha dado por dedicarse a la ingrata, pero necesaria tarea de crear antologías que congreguen voces múltiples sobre temas poco explorados de la historia cubana reciente.
El compañero que me atiende (Hypermedia, 2017) reunía textos de 57 autores sobre la omnipresencia del MININT, la vigilancia, la chivatería y el miedo en la vida cultural postrevolucionaria, y ahora El túnel al final de la luz: Los años cubanos de la perestroika (Hypermedia, 2025) junta a más de 60 voces para recuperar ese breve periodo de efervescencia sociocultural que ocurrió entre el inicio de la perestroika en la Unión Soviética, alrededor de 1986, y el catastrófico comienzo del (mal) llamado Periodo Especial. Las preguntas que siguen son para mí parte de una conversación continua que se inició en los pasillos de NYU hace más de dos décadas.
Es tu segundo libro/antología monográfica de textos sobre un tema histórico/político. Es un trabajo enorme, desde contactar a los autores, coordinar con los editores, editar y corregir los textos, ordenarlos, discutir correcciones y cambios, escribir el extenso y documentado prólogo. Un trabajo enorme y, en muchos casos, ingrato. ¿Tú no escarmientas? O más en serio, ¿qué te hizo embarcarte otra vez en semejante aventura?
Alguien que me conoce como tú sabrá lo refractario que soy al aprendizaje. Al final yo soy, como mi mujer no se cansa de decir, un pionerito. No repito "Seremos como el Che" pero creo, con fervor infantil, en el poder de la memoria. El olvido es una de las herramientas favoritas del totalitarismo, y más que el olvido, el borrado de la memoria. ¿Cómo si no, la mayor revuelta cultural ocurrida bajo el castrismo apenas se recuerda y si acaso, de manera parcial y segmentada? De ahí que uno vea a las nuevas generaciones repitiendo los mismos errores que cometimos nosotros, como si nada hubiera pasado antes que ellos. Como si no fuéramos capaces de acumular experiencia.
El túnel al final de la luz es un libro que puede serle útil a nuestra generación en la medida en que nos hace conscientes del significado de aquella experiencia. Este libro se hizo para eso: para que una parte importante de los protagonistas y testigos de aquellos años diéramos testimonio de lo que vivimos, para asumir esa experiencia —aprender de ella, quiero decir— y para que la compartamos con las nuevas generaciones. También queríamos hacer una contribución inicial a la recuperación de un momento clave en el proceso de resistencia al totalitarismo del que no se habla. Porque, aunque no nos atreviéramos a hablar en esos términos, sí sentíamos la urgencia de democratizar el sistema.
El túnel al final de la luz es, por otra parte, un libro mucho más complicado que El compañero que me atiende. Mientras en El compañero… lo hicimos entre escritores, especialistas en la palabra escrita, en El túnel… tenía que contar con testimonios de mucha gente que usualmente no se dedica a escribir y que debió hacer un esfuerzo tremendo para articular su experiencia personal. En ese sentido se puede decir que, una vez que les propuse el proyecto de El compañero… a los autores que convoqué, el libro se escribió prácticamente solo. Con El túnel…, en cambio, fue mucho más laborioso el proceso de hacerle entender a los colaboradores qué quería y qué no quería con el libro. El esfuerzo que hicieron fue formidable, esfuerzo que les agradeceré eternamente y los resultados en la mayoría de los casos son notables.
Tu libro Nuestra hambre en La Habana (Plataforma Editorial, 2022) es una crónica personal de los primeros años del "Periodo Especial", el túnel que llegó después de la lucecita de fines de los 80, y del que no hemos salido todavía. Fueron años tan brutales que casi borraron de la memoria colectiva los pequeños fermentos de esperanza democrática que exploras aquí. ¿Es esa la principal razón de que te lanzaras en este proyecto, o hubo otras de más peso?
Sin duda una de ellas. En algún momento comprendí que todo lo que se ha escrito sobre el Periodo Especial, y no solo Nuestra hambre en La Habana, requería de una precuela que explicara mejor quiénes éramos y en qué punto estábamos cuando entramos en aquella debacle. Porque el Periodo Especial fue tan demoledor en su momento que borró todo a su alrededor. Y, de acuerdo con la historia oficial del castrismo, todo en Cuba iba sobre ruedas en los 80 hasta que apareció la perestroika, a la que se culpa de la monstruosa crisis cubana de la década siguiente. En cambio, para muchos en los 80, los cambios que se dieron en la Unión Soviética nos alentaron a tratar de ser más libres y luchar por una sociedad más democrática incluso antes de cuestionarnos el dogma comunista.
Creo que un libro como El túnel al final de la luz sirve para contrarrestar la versión oficial de los hechos y para entender el Periodo Especial no como consecuencia de las reformas soviéticas sino por la incapacidad del régimen cubano de reformarse y por su represión sistemática contra las capacidades productivas y creativas del país. Tanto es así que cada vez que la situación social del país se ha vuelto insostenible el régimen siempre echa mano al recurso de conceder algo de libertad económica, aunque siempre en dosis homeopáticas.
Si acaso, la crisis económica de los 90 ayudó a encubrir la represión política que ya se había recrudecido a finales de los 80, cuando quedó claro que el régimen cubano no replicaría las reformas soviéticas.
Hablas en el prólogo de "revolución cultural". ¿No te parece un término demasiado ambicioso para algo que, para la inmensa mayoría de la población, pasó sin dejar rastros?
Uso el término "revolución cultural" como sinónimo de revuelta cultural, pero te agradezco que me obligues a hacer una precisión. Porque ocurrieron ambas cosas. Fue una revuelta en tanto se empezó a retar el orden cultural y social impuesto hasta entonces: lo primero que me viene a la mente son las performances callejeras de Artecalle o de Art-De liderado por Juan-Sí. Que se dice fácil pero, sabotear eventos culturales, encerrar con candado a la directiva de la UNEAC en la Sala Martínez Villena, escapar de las garras de Alicia Alonso y del Ballet Nacional de Cuba y crear una compañía aparte, cuestionar los proyectos faraónicos de Fidel Castro en su propia cara o el culto a su personalidad como hicieron los estudiantes de Periodismo, cuestionar la validez del marxismo o la sacralidad de la parafernalia simbólica del régimen, pasar la realidad cubana por la cuchilla afilada del humor, representar una obra de teatro experimental como fue La Cuarta Pared durante meses en un espacio privado, sostener durante años el fantástico El Programa de Ramón en la radio, todo eso era completamente impensable unos años atrás y lleva todas las marcas de una revuelta, cultural o de otro tipo.
Fue una revolución en cuanto a cambiar definitivamente la manera de concebir la creación en todas las disciplinas artísticas y el modo en que el arte debía relacionarse con el público y con la sociedad en general. Después de aquellos años nunca más se volvió a concebir lo mejor de la cultura cubana de la misma manera en que se entendía en el ambiente hierático y asfixiante de los años previos. Las performances de Luis Manuel Otero Alcántara, las propuestas escénicas de Danielito Tri Tri o el humor de Capitán Diez son los hijos o nietos de aquella revolución sin que ese linaje cuestione la evidente originalidad de los más jóvenes.
En varios momentos del prólogo usas la primera persona del singular: tú también fuiste parte del movimiento que describe el libro. ¿Cómo ves al que eras entonces, a la distancia de cuatro décadas, y qué partes de lo que eres hoy tuvieron su génesis en aquellos años?
Mi participación fue de segunda o tercera fila. No pretendo ser protagonista de ese movimiento ni nada parecido. Mi parte más activa fue dentro del movimiento estudiantil. Fui dirigente de la FEU de la Facultad de Filosofía e Historia en ese tiempo y nos cupo el honor que nos acusaran de ocupar el segundo lugar de problemas ideológicos de la universidad (el primer lugar fue para la Facultad de Matemáticas, donde se había creado una especie de partido socialdemócrata en el que todos cayeron presos. Y fui parte de un grupo que abogó por la autonomía estudiantil y la asistencia libre.
También fui parte del movimiento humorístico que se gestó en aquellos años (aparte de publicar textos humorísticos colaboré con Nos Y Otros, El Programa de Ramón, en la Peña de 13 y 8 y en cuanto espacio o grupo me lo pidiera). Pero lo que sí fui a tiempo completo fue espectador, testigo y beneficiario de esa revuelta. Hablo en primera persona cuando tengo que referirme a mi experiencia como farandulero habanero en una época en que vivía bajo la impresión —seguramente falsa pero muy vívida— de que toda la ciudad estaba implicada en esa revuelta: pasar de leer Novedades de Moscú a hacer colas para la Semana de Cine Soviético, ver una exposición a punto de ser censurada, asistir a un espectáculo de Ballet Teatro, o de Teatro Irrumpe, a la puesta en escena de la obra rumana La opinión pública de Teatro Estudio, ir a conciertos de los novísimos o de mis amigos de 13 y 8 que terminaron formando proyectos como Habana Oculta o Habana Abierta.
Desde esa posición de espectador impenitente de casi cualquier cosa que se estaba produciendo hablo en primera persona, y de la experiencia continua de respirar un ambiente de libertad creativa, aunque fuera en medio del acecho policial. Pero los protagonistas fueron otros, muchos de los cuales son parte del libro como Víctor Varela, Ramón Fernández Larrea, Jorge Fernández Era, Reina María Rodríguez, Juan-Sí González, Reinaldo Escobar, Lázaro Saavedra, Marta Limia, Maldito Menéndez, Pepe Pelayo y un larguísimo etcétera.
Para mí fue un momento definitorio por varias cosas. Una de las más importantes es que, por la confusión de aquellos tiempos en que los órganos represivos estaban algo más contenidos que unos años antes, no tuve que hacer ese doctorado en simulación en que se titularon generaciones de cubanos. Fui razonablemente libre en aquellos años y cuando intentaron inducirme el miedo ya era demasiado tarde.
Pero insisto: no es mérito mío sino de una época muy confusa en que el sistema no se atrevía a imitar las reformas soviéticas pero tampoco a exhibir su lado más salvaje. La censura persistía, pero durante esos años la autocensura, ese censor interior con que fabricaban al hombre nuevo parecía haber desaparecido, al menos entre la gente que iba a la vanguardia de la cultura. Parecían decir: si nos van a censurar, que sean ellos.
En ese ambiente me formé y salí de mi marco estrecho de estudiante de una carrera (Historia) en alguien interesado en todas las disciplinas artísticas, aunque no tuviera el talento para ejercerlas. Fueron apenas tres o cuatro años pero, al tocarme en una etapa decisiva de mi formación, son responsables en buena medida de quién soy, de mis instintos culturales y sociales. Queríamos cambiar la sociedad, mejorarla y aunque no lo conseguimos la conciencia de que ese cambio era imprescindible nunca me ha abandonado.
Luego de aquella experiencia, que la viví sin entender bien lo que estaba pasando (¡Imagínate que pensaba que el régimen se vería precisado a cambiar por sí mismo!), me comporté en Cuba, hasta que me fui en 1995, bajo la inercia de aquellos años 80. A pesar de toda la miseria y la represión no me resignaba a ese repliegue táctico que muchos se vieron obligados a dar, incluso cuando ya tenía perfectamente clara la incapacidad de ese sistema para regenerarse. De esa época me queda el candor —o si prefieres, llámale testarudez— que me impulsa a armar un libro como El túnel al final de la luz. La esperanza de —a pesar de todo y del título del libro— ver la luz alguna vez.